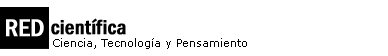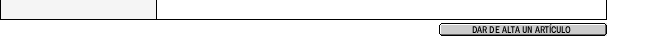Un buen ejemplo lo constituye el descubrimiento de la radiactividad. En 1896, el físico francés Henry Becquerel observó que una placa fotográfica envuelta en un papel negro, que guardaba en un cajón junto a un frasco que contenía sales de uranio, se había ennegrecido como si hubiese sido impresionada. Descubrió así, de forma casual -y sin propósito alguno-, que los núcleos de los átomos de ciertos elementos son capaces de emitir, espontáneamente, radiaciones que provocan su transformación en átomos de otros elementos. Aún cuando Becquerel había realizado otras múltiples investigaciones, a las que dedicó gran parte de su vida y entre las que destacan sus trabajos sobre la fosforescencia (1882), el espectro infrarrojo (1883) y la absorción de luz por cristales (1886), fue el descubrimiento de la radiactividad lo que le hizo un físico célebre.
Algo similar le ocurriría al físico danés H. C. Oersted, allá por el año 1802, cuando descubrió la conexión entre la Electricidad y el Magnetismo. Durante mucho tiempo se consideró el magnetismo como una propiedad especial y exclusiva del acero y del hierro, puesto que no se conocían otras sustancias que fuesen atraídas por los imanes o que pudiesen quedar magnetizadas permanentemente. Fue mientras impartía una conferencia en Copenhague sobre la conversión de electricidad en calor, cuando Oersted, al situar accidentalmente una brújula cerca del hilo conductor de electricidad, observó que al conectar el interruptor para que circulase la corriente eléctrica, la aguja de la brújula cambiaba de dirección. Experimentos posteriores constataron que, efectivamente, las cargas eléctricas en movimiento producen efectos magnéticos. Oersted pasaría a la historia por este célebre descubrimiento con el que se topó de manera puramente casual.
Fruto de la casualidad fue también uno de los grandes hitos de la historia de la medicina: el descubrimiento de la penicilina. En septiembre de 1928, mientras trabajaba en el Mary’s Hospital de Paddington de Londres, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubrió, de manera casual, que las secreciones del hongo Penicilium notatum destruían las colonias de estafilococos, las bacterias responsables de las infecciones en las heridas. Fleming, sin embargo, no emplearía la palabra penicilina hasta el 7 de marzo de 1929 y el resultado de sus investigaciones no se publicaría hasta el 10 de mayo de ese mismo año. Se trató, pues, de otro gran descubrimiento, que se cruzó en el camino de este científico cuando sus investigaciones se encauzaban por otros derroteros.
En el campo de la Astrofísica, la casualidad también ha jugado un papel importante. Sin duda, uno de los grandes problemas científicos aún por resolver es el del origen del Universo, siendo, hoy por hoy, la teoría del Big Bang (Gran explosión) -establecida, en la primera mitad del siglo XX, por el físico y sacerdote belga Georges Lamaître- la que se mantiene con mayor firmeza.
Con el propósito de demostrar experimentalmente la teoría del Big Bang, a finales de la década de los 40 del pasado siglo, algunos científicos como G. Gamow, entre otros, sostenían que si realmente hubo una gran explosión inicial, con una inmensa liberación de energía, los restos de esa energía deben estar aún esparcidos por el Universo como una débil radiación térmica; la cual fue llamada radiación cósmica de fondo. Dicha radiación, aunque estaba siendo buscada por un equipo de astrofísicos de la Universidad de Princeton, fue descubierta por pura casualidad.
En 1964, R. Wilson y A. Penzias, dos radioastrónomos de los Laboratorios Bell, se encontraban calibrando antenas para comunicaciones en el rango de las microondas cuando detectaron una extraña señal, que creyeron era un ruido producido por algún tipo de interferencia. Su ignorancia inicial sobre el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo fue tal que emplearon grandes esfuerzos por eliminar esa «señal parásita», que enturbiaba el funcionamiento de las antenas. Pese a todos sus esfuerzos, no consiguieron que la señal desapareciera y ésta seguía percibiéndose exactamente igual en cualquiera de las direcciones adonde dirigían las antenas.
El descubrimiento de la radiación térmica de fondo -de unos 3 grados Kelvin y comprendida en el rango de las microondas- les valió el premio Nobel de Física a Wilson y Penzias. Se afianzaba, así, un poco más la teoría del Big Bang, la cual no estaba pasando, precisamente, por sus mejores momentos, y se abrían nuevas perspectivas en las investigaciones sobre el origen del Universo. Si bien, poco después, la teoría del Big Bang sufriría nuevas objeciones científicas que, por razones obvias, no vamos a tratar aquí.
Son, todos los que acabamos de exponer, ejemplos de los numerosos descubrimientos científicos que, a lo largo de la historia, se han producido de forma casual; lo cual, en absoluto resta mérito alguno a sus descubridores. Y es que, retomando unas palabras de Albert Einstein,
«La Ciencia, como algo existente y completo, es la cosa más objetiva que puede conocer el hombre. Pero la Ciencia en su construcción, la Ciencia como un fin que debe ser perseguido, es algo tan subjetivo y condicionado psicológicamente por las circunstancias de cada situación como cualquier otro aspecto del esfuerzo humano»
Dicho de otro modo, el desarrollo de la Ciencia viene condicionado, en multitud de ocasiones, por ciertos aspectos, llamémosles no científicos -como la casualidad en el caso que nos ocupa-, que condicionan indefectiblemente el rumbo del saber científico.
El investigador científico en su trabajo ha de tener algún tipo de «señal», que le instigue a reflexionar sobre cierto fenómeno o resultado, bien a partir de ciertas hipótesis preestablecidas -meditadas con antelación por el científico-, donde se indican los resultados que se esperan obtener; o bien de manera inesperada o accidental. En cualquiera caso, lo realmente importante en un descubrimiento científico, más allá de que el fenómeno observado haya sido o no buscado premeditadamente, es el propio instinto del científico, que le permite percatarse de éste y, en consecuencia, le hace reflexionar sobre el nuevo fenómeno observado. Fenómeno que, de otra forma, hubiese pasado inadvertido para la Humanidad. Pero, además de ese instinto científico que acabamos de señalar, cabe destacar ciertos dotes más bien propios de artistas, como la imaginación e inspiración, que se manifiestan en los científicos cuando realizan un descubrimiento. Un Don, éste, sin duda reservado para los grandes genios, como así se ha constatado a lo largo de la historia de la Ciencia.
Einstein afirmaba, en relación con el trabajo científico, que «la imaginación es más importante que el conocimiento» Y es que, del mismo modo que un pintor o un poeta, que de repente tiene una iluminación y es capaz de plasmarla en su obra, los científicos necesitan de cierta inspiración que les permita llegar al conocimiento profundo de los fenómenos y, consecuentemente, dar engendro al saber científico. Pero esta similitud es mayor aún. La dimensión artística de la Ciencia es tal, que no faltan los criterios estéticos en las teorías científicas. Paul Dirac aseguraba, al respecto, que fue su sentido de la belleza lo que le permitió descubrir la ecuación del electrón, llegando a afirmar, incluso, que «es más importante tener belleza en nuestras ecuaciones que hacer que cuadren con el experimento» En esta misma línea, el premio Nobel de Física Steven Weinberg advertía que "no aceptaríamos ninguna teoría como teoría final a no ser que fuera bella".
Ese carácter artístico y cultural de la Ciencia ya era considerado desde comienzos del pensamiento griego. No en vano, durante siglos la Física fue considerada como una parte de la Filosofía (fue denominada «Filosofía Natural»), y, aunque es en el Renacimiento cuando la Física se constituye como un saber independiente, sigue teniendo grandes connotaciones filosóficas que coadyuvan a su desarrollo.
Las altas cotas de conocimiento alcanzadas hasta nuestros días, no hubiesen sido posibles de no ser por la gran capacidad creativa y de inspiración -además de intelectual, por supuesto- de los grandes científicos. Así, y de acuerdo con la leyenda, gran inspiración y creatividad hubieron de apoderarse de Sir Isaac Newton para que el hecho de caérsele una manzana en la cabeza le indujeran a formular la Ley de Gravitación Universal; o de Albert Einstein para crear una de las teorías más importantes de la Física: la Teoría de la Relatividad. Según cuenta la historia, ya desde muy joven el científico cavilaba sobre el aspecto que debía tener la luz, al imaginarse montado encima y viajando con ella. Esta inquietud tuvo que ser, de algún modo, determinante en la creación de la Teoría de la Relatividad y, ulteriormente, en su Teoría Cuántica del Efecto Fotoeléctrico, galardonada con el premio Nobel de Física en 1921.
En definitiva, y para concluir con esta reflexión, podemos adaptar una célebre frase de Ortega y Gasset (1) , al ámbito científico, y afirmar que la Ciencia no es sólo Ciencia en el sentido más estricto y objetivo de la palabra, sino que también posee una parte intrínseca importante, que viene marcada por las circunstancias en que ésta se produce y desarrolla; entre los que cabe destacar la casualidad y el grado de inspiración de los científicos.
(1) Yo, soy yo y mis circunstancias.
BALIBAR, F. (1999): Einstein: el gozo de pensar. Barcelona: Ediciones B.
CASINO, G. (1999): Pastillas para todo(s). Muy especial (Lo mejor del siglo en ciencia, medicina y tecnología), 42, pp. 58-63.
GAMOW, G. (1996): Biografía de la Física (5ª ed.). Madrid: Alianza.
GARCÍA CARMONA, A. (2001): Matemáticas: la musa de la Física. Revista Española de Física, 15 (2), pp. 6-8.
GARCÍA DEL CID, L. (2001): Criterios estéticos en las teorías científicas. http:// www.redcientifica.com.
MORENO, A. y MORENO, B. (2001): Física y Filosofía. http:// www.redcientifica.com.
RUIZ DE ELVIRA, M. (1999): Un viaje en el tiempo y en el espacio. Muy especial (Lo mejor del siglo en ciencia, medicina y tecnología), 42, pp. 28-32.
SABADELL, M. A. (2001): El largo camino del Big Bang hasta la nada. Muy especial (Historia del tiempo), 55, pp. 52-55.